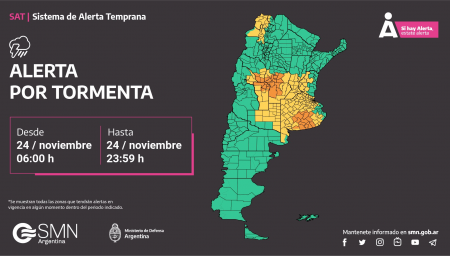Extraño país el nuestro que utiliza dos pesas y dos medidas para interpretar la realidad: emocionan las manifestaciones populares de los que lloran la muerte del presidente Hugo Chávez, pero mal se entiende la conmoción popular de los que se emocionan por la elección de un Papa argentino. La más alta, la más influyente, la más universal de las distinciones a las que haya llegado jamás un coterráneo nuestro.
En términos simbólicos, equiparable, tal vez, al premio Nobel de la Paz, devaluado entre nosotros por esa enfermedad nacional, el ideologismo que antepone la doctrina y el interés personal al bien compartido y “maldice”, “el decir mal “que no es otro que la mentira, tal como advertía el ahora ex cardenal Bergoglio en una homilía.
¿No se maldijo acaso cuando, incapaces de respetar el orgullo colectivo, fuimos a contramano del mundo y en Argentina se descalificó personalmente a Bergoglio por la complicidad de muchos obispos con la dictadura?
Sin embargo, en el Juicio a las Juntas Militares se revelaron casos emblemáticos de sacerdotes y religiosas que ni siquiera la Iglesia pudo proteger, como fue el asesinato de los padres palotinos en Buenos Aires o el secuestro de las monjas francesas.
En el Juicio, también, lo único que le hizo a Videla levantar la vista del libro que simulaba leer como un forma de despreciar a los jueces y al tribunal, fue cuando el fiscal Julio César Strassera, en la lectura de su alegato recordó lo que dijo el Obispo Miguel Hesayne: “No se puede matar y luego ir a misa”. Las mismas características de clandestinidad que impuso el terror escondieron los actos heroicos de los que corrieron riesgos para salvar a otros.
Ya está en la hora de que reconstruyamos esos actos solidarios como el de los curas que pusieron en peligro sus vidas por prestar sus parroquias a las entonces “locas” del pañuelo blanco o los mártires de la Iglesia, como Angelelli o Mujica. Menos aún se puede ignorar el “mea culpa” sobre esa responsabilidad que vienen haciendo los hombres de la Iglesia ni dejar de reconocer que aquella Iglesia que se sentaba a la mesa de los poderosos no es la misma de hoy, al menos no es la del Arzobispo de Buenos Aires ni la del Padre Pepe, tal como reconstruyen ahora tantos testimonios sobre el compromiso de la institución con los que sufren, sean pobres, mujeres o niños esclavizados.
En lugar de desentrañar al Terrorismo de Estado como fenómeno político y social para evitar su repetición, resulta menos laborioso sacar al policía que llevamos dentro y patrullar moralmente a los otros.. Es lo que hemos visto en estos días con la inesperada designación de Francisco, el Papa porteño, al que sin pudor se le agregó el aditamento de “peronista” como si fuera sinónimo de argentino y la Iglesia no fuera la más universal de las instituciones planetarias, la que en su sabiduría milenaria cambia para permanecer. La gran lección que debiera aprender la política, anquilosada a viejas verdades que en el mundo de hoy resultan anacrónicas.
Con cinismo se puede equiparar la Iglesia al comunismo como las dos ideas más poderosas de la universalidad. Sin embargo, la rigidez de un sistema que hizo del poder un fin en sí mismo, derrotó la idea igualitaria de “operarios del mundo, uníos”.
Como se trata de eludir las verdades hechas desde las doctrinas, cuento con la experiencia privilegiada de la cronista que desde 1980 acompañó el peregrinar del Papa polaco, que tuvo enorme gravitación en la caída de la Unión Soviética, pero que también contribuyó al fin de las dictaduras sudamericanas. Vivimos en el continente de mayor cantidad de católicos del planeta pero también en el de mayor injusticia.
Bergoglio, que nació en Argentina, perdió su nombre. Ahora se llama Francisco, quien emociona al continente americano por tener un Papa nacido en estas tierras aunque sean las del “fin del mundo”. Una emoción auténtica que contrasta con la mezquindad local que intentó matar su reputación tal como hacen con todos los que contrarían el relato oficial. Sin reparar que aquellos que ayer lo humillaron mañana deberán besarle el anillo. Y que cuando visite estas tierras no alcanzaran los medidores oficiales para contrarrestar las que serán las mayores movilizaciones populares a las que jamás haya asistido nuestro país. Tal vez, entonces, se podrá entender que los pobres no son sólo clientes electorales y las manifestaciones populares pueden ser espontáneas para celebrar valores de hermandad y piedad que el ideologismo mal entiende.
Por Norma Morandini. Senadora nacional